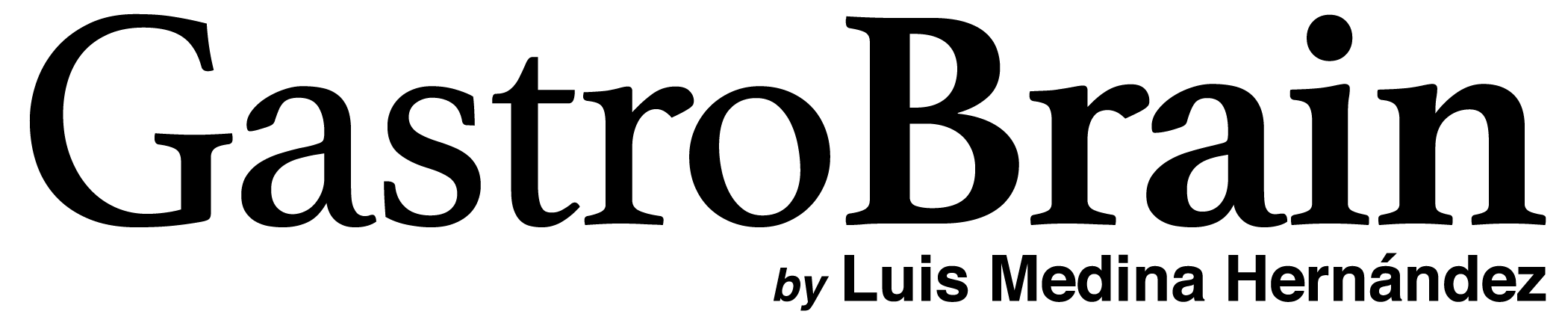El azul que cambiará la comida: de las algas al plato
Investigadores de Cornell desarrollan un azul natural de algas más estable y multifuncional que los sintéticos. Una alternativa limpia para cereales, helados y suplementos, con potencial global.

Cuando piensas en alimentos azules, probablemente lo primero que venga a tu mente no sea algo natural. Cereales para niños, helados, caramelos, gomitas… todos comparten ese color brillante que, aunque atractivo, casi siempre proviene de colorantes artificiales derivados del petróleo.
La paradoja es evidente: el consumidor quiere etiquetas limpias y naturales, pero la industria sigue dependiendo de químicos porque el azul es uno de los tonos más raros en la naturaleza. Hasta ahora.
Un grupo de investigadores de Cornell University acaba de dar un paso clave: crear un colorante azul estable a partir de proteínas de algas, capaz no solo de reemplazar a los sintéticos, sino también de actuar como emulsionante y antioxidante. Un solo ingrediente que podría sustituir a varios aditivos artificiales de la industria alimentaria.

¿Por qué es tan difícil encontrar un azul natural?
El azul es un color escurridizo en biología. Mientras el verde de las plantas proviene de la clorofila y el rojo de pigmentos como los carotenoides, los tonos azules que vemos en mariposas, flores o en el cielo no provienen de pigmentos, sino de estructuras físicas que dispersan la luz.
Esto hace que, a nivel de alimentos, encontrar un pigmento azul estable sea una tarea casi imposible. De ahí que la industria haya recurrido históricamente a compuestos artificiales como el Blue No. 1 o el Blue No. 2, hoy cuestionados por sus posibles efectos adversos en salud.
En este contexto, el hallazgo de Cornell cobra relevancia: la ficocianina (PC), una proteína presente en algas como la espirulina, se perfila como una solución natural, vibrante y multifuncional.
El reto era claro: aunque la ficocianina ya se usaba en productos como los M&Ms “naturales”, era inestable al calor y a la luz, lo que limitaba su adopción masiva.
El equipo de Cornell lo resolvió desarmando la proteína en bloques más pequeños y uniformes, lo que le dio dos ventajas clave:
- Mayor estabilidad y capacidad de emulsión, permitiendo crear mezclas homogéneas en alimentos.
- Un azul más vibrante y duradero, ideal para productos procesados.
Con técnicas de análisis a escala nanométrica (SAXS), comprobaron que estas nuevas partículas no solo daban color, sino que podían actuar como antioxidantes y protectores de nutrientes en aceites y emulsiones. En otras palabras: un ingrediente 3 en 1 (colorante, antioxidante y emulsionante).
Este avance no ocurre en el vacío. En EE. UU., la presión política y social contra los colorantes sintéticos va en aumento. Red No. 3 ya está prohibido, y otros como el Blue No. 1, Red 40 o Yellow 5 están bajo revisión. Incluso el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció un plan para eliminarlos gradualmente de la cadena alimentaria y farmacéutica.
Al mismo tiempo, el mercado de ingredientes naturales está creciendo de forma acelerada:
- En Europa, el 64% de los consumidores dicen evitar colorantes artificiales (Mintel, 2024).
- En EE. UU., el mercado de “clean label” mueve más de US$ 60 mil millones y sigue creciendo.
- En Latinoamérica, países como Chile y México ya han impulsado normativas de etiquetado que penalizan el uso excesivo de aditivos artificiales.
El mensaje es claro: los consumidores no quieren químicos en sus etiquetas.
Casos y oportunidades de mercado
- EE. UU.: La espirulina ya se utiliza como sustituto de azul en productos de Mars (M&Ms). La innovación de Cornell puede impulsar nuevas líneas en cereales, helados y bebidas funcionales.
- Europa: El interés por colores naturales de alta estabilidad es fuerte en pastelería y helados premium. Países como Dinamarca y Alemania lideran la investigación en biocolorantes.
- Latinoamérica: Aunque la adopción industrial es baja, el auge de los etiquetados frontales abre espacio para diferenciarse con narrativas de ingredientes naturales + sostenibilidad. Startups mexicanas y brasileñas podrían liderar su aplicación en bebidas deportivas y helados artesanales.
⚠️ Retos de la adopción
A pesar del entusiasmo, hay desafíos:
- Escalabilidad: producir ficocianina en volumen suficiente requiere inversión en biotecnología y cultivo de algas.
- Costos: aún más caros que los sintéticos, aunque los investigadores de Cornell dicen que son razonables frente a sus beneficios.
- Educación del consumidor: muchos aún no asocian “color azul” con “natural”. Habrá que explicar y contar bien la historia.
Ver aparecer un azul natural en la industria alimentaria es, para mí, más que un avance técnico: es una señal de cómo la innovación responde a la presión social por comer más limpio, más saludable y más consciente.
La ficocianina no es solo un color. Es un puente entre ciencia, naturaleza y mercado. Y representa el tipo de innovación que me emociona: la que rompe con lo establecido, traduce la biología en oportunidades y redefine lo que significa un producto “funcional”.
El futuro del azul en tu plato puede no venir de un laboratorio petroquímico, sino de un alga. Y ese es un cambio que vale la pena celebrar.