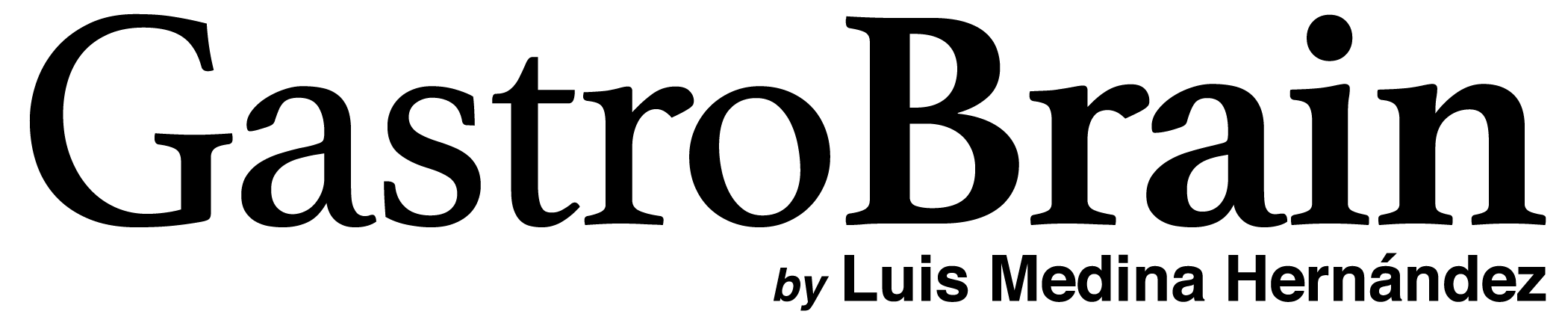Cómo las Marcas de Consumo Masivo buscan seducir a la Generación Z
El marketing social-first ya no es una opción: es la estrategia que define a los gigantes del consumo masivo. Con Unilever destinando la mitad de su inversión a redes sociales y casos como Poppi o Dr. Squatch, las marcas buscan crackear el código digital para ganar relevancia con la Gen Z.

En 2020, un video casero cambió las reglas del marketing. Un hombre en skate, bebiendo Ocean Spray y escuchando Dreams de Fleetwood Mac, se volvió viral en TikTok. El efecto fue inmediato: las ventas del jugo se dispararon y la canción volvió a los Billboard Charts. Ese episodio, casi accidental, marcó el inicio de una nueva era: la “TikTokificación” de los medios.
Cinco años después, en 2025, esa anécdota se convirtió en estrategia. Las marcas de consumo masivo (CPG) han decidido dejar atrás la rigidez de la TV lineal y abrazar un modelo social-first, donde el marketing se construye en el feed, con influencers como nuevos embajadores culturales y con la experimentación como regla.
Durante décadas, las marcas de consumo masivo confiaron en la televisión como su arma de alcance masivo. Hoy, esa hegemonía se desmorona. El gasto publicitario en social media en EE. UU. alcanzó $79,400 millones en 2024, un crecimiento de más del 90 % respecto a 2020 (WARC). La atención ya no está en el living room, sino en el scroll infinito.
La Generación Z no busca información: deja que los algoritmos se la entreguen. Como explica Nick Valenti, CEO de Mādin: “Gen Z ya no va a buscar; encuentra en los feeds donde vive. Ahí forma su gusto, su confianza y su identidad.”En ese terreno, las marcas que se aferran a viejas fórmulas corren el riesgo de volverse invisibles.
El cambio no es solo en plataformas, sino en mentalidad. TV y social no son intercambiables; requieren narrativas distintas.
Aprender de los nativos sociales
Unilever, gigante detrás de Dove o Hellmann’s, decidió mover ficha: destinar la mitad de su inversión publicitaria global a redes sociales y multiplicar por veinte su trabajo con influencers. El objetivo es granular: llegar a comunidades locales con voces auténticas. Como dijo su CEO, Fernando Fernandez: “Hay 19,000 códigos postales en India, 5,764 municipios en Brasil. Quiero un influencer en cada uno de ellos.”
La compañía aumentó su inversión en marketing en 2024 en $1,000 millones, su mayor gasto en una década. Más que un cambio táctico, es una declaración estratégica: los grandes presupuestos de publicidad ya no están diseñados para la televisión, sino para la economía de creadores y la viralidad cultural.
Aunque audaz, esta apuesta también conlleva riesgos. La descentralización exige sistemas de control y coherencia narrativa para que la marca no se fragmente en miles de voces contradictorias.
El movimiento de los gigantes responde a una presión concreta: los competidores nativos digitales están “comiéndose su almuerzo”, como lo resume Evan Horowitz, CEO de Movers+Shakers. Marcas como Poppi (refrescos prebióticos) o Dr. Squatch (jabones virales) demostraron que un marketing construido para TikTok puede escalar a adquisiciones multimillonarias.
PepsiCo compró Poppi por casi $2,000 millones, y Unilever pagó alrededor de $1,500 millones por Dr. Squatch. No compraron solo productos: compraron know-how cultural, la capacidad de conectar con consumidores a través de memes, colaboraciones inesperadas y autenticidad digital.
El mensaje es claro: quien domina el lenguaje de las redes no solo gana visibilidad, gana mercado.
El mayor desafío para las marcas de consumo masivo es cultural. Están acostumbradas a manuales rígidos, mensajes pulidos y una obsesión por el control de la narrativa. Pero el marketing social-first exige soltar: aceptar la irreverencia, la improvisación y el error como parte del juego.
Las campañas exitosas hoy nacen en el cruce de lo inesperado: memes “unhinged”, sabores extravagantes diseñados para la conversación o colaboraciones que parecen imposibles. El dilema para las marcas tradicionales es si se atreven a arriesgar su imagen impoluta para ganar relevancia en un espacio donde lo auténtico pesa más que lo perfecto.
La transición al social-first no es solo un cambio de presupuesto: es un cambio de ADN. Significa aceptar que la cultura ya no se construye desde las marquesinas de Times Square, sino desde un video de 15 segundos en el feed de un adolescente. Para las marcas de consumo masivo, crackear el código social no es opcional: es la llave para seguir siendo parte de la conversación cultural.